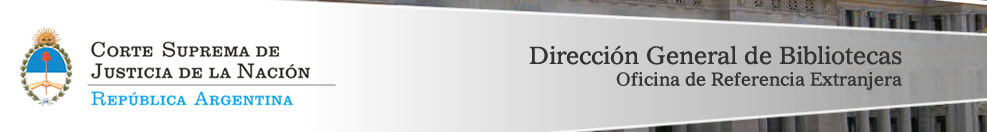CORTE SUPREMA DEL PERÚ
INDULTO POR RAZONES HUMANITARIAS. Condenados por delitos de lesa humanidad.
Tweet

Resolución 00006-2001-4-5001-SU-PE-01, del 3-10-2018
En https://es.scribd.com/document/390050626/Resolucion-del-Poder-Judicial-anula-indulto-a-Alberto-Fujimori#download&from_embed.
Antecedentes del caso: Alberto Fujimori, ex presidente del Perú (1990/2000), cumplía una condena de 25 años por los casos Barrios Altos, La Cantuta y Sótanos. El 24 de diciembre de 2017, el entonces presidente del Perú Pedro Pablo Kuczynski Godard lo indultó por razones humanitarias, mediante la Resolución Suprema n.° 281-2017-JUS. Hasta ese momento, Fujimori había cumplido algo menos de once años de prisión efectiva.
El 30 de mayo de 2018, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) emitió una resolución de supervisión de cumplimiento de sentencia en los casos Barrios Altos y La Cantuta contra Perú, por la que declaró que el Estado peruano no había cumplido en su totalidad con las obligaciones internacionales de investigar, juzgar y sancionar las graves violaciones a los derechos humanos señaladas en los casos citados. Los representantes de las víctimas solicitaron el control de convencionalidad del indulto y que se declarara su nulidad. Alegaron que la condena contra el ex presidente formaba parte de la etapa ejecutoria del fallo dictado en los citados casos. Fundaron el pedido en que: Fujimori había sido condenado por crímenes de lesa humanidad; el indulto había sido concedido de manera ilegal, pues vulneraba la Constitución Política (CP) de Perú, la jurisprudencia de la CIDH y los estándares internacionales, pues había sido otorgado por cuestiones de salud, cuando en realidad había sido producto de una negociación entre Kuczynski Godard y Kenji Fujimori —hijo de Alberto Fujimori— con la finalidad de garantizar la gobernabilidad de un gobierno políticamente débil y también la libertad del condenado. Alegaron además que configuraba una expresión de impunidad y vulneraba el derecho de acceso a la justicia de las víctimas y sus familiares. Agregaron que la CIDH había emitido una resolución de supervisión y cumplimiento de sentencia de los casos Barrios y La Cantuta, y consideró conveniente que los órganos jurisdiccionales efectuaran un control de convencionalidad del indulto, y que la Sala Penal Nacional ya se había pronunciado por la denegatoria de indultos a personas condenadas por delitos de lesa humanidad. Por tanto, afirmaron que se debía realizar el control de convencionalidad del indulto humanitario a la luz de las obligaciones internacionales y de los estándares consagrados por la CIDH.
La solicitud fue admitida —a pesar de no existir un procedimiento con esas características— en razón del principio de no dejar de administrar justicia por vacío o deficiencia de la ley.
La defensa técnica de Fujimori sostuvo que el proceso era improcedente, pues ya había concluido a causa del indulto que la CP faculta al presidente a conceder.
Sentencia: la Corte Suprema de Perú determinó que la resolución que había concedido el indulto por razones humanitarias al ex presidente Alberto Fujimori carecía de efectos jurídicos. Declaró fundado el pedido de la parte civil de no aplicar el indulto por razones humanitarias a su favor, e infundadas las observaciones de la defensa de Fujimori. Ordenó continuar con la ejecución de la sentencia condenatoria, en los términos en que había sido impuesta.
1. Según la defensa técnica de Fujimori el trámite de control de convencionalidad es ilegal, dado que el 85.1 del Código Penal establece que el indulto es una de las causales de extinción de la ejecución de la pena. Si bien está en lo cierto, no se puede considerar extinguida la ejecución penal sobre la base de un acto administrativo que ha sido cuestionado y cuya compatibilidad con la CP y los tratados internacionales ha sido analizada. Más aún si el indulto, a diferencia de la amnistía, deja intacta la reparación civil fijada a favor de las víctimas.
También ha sido controvertida la competencia, en el entendimiento de que el cuestionamiento al indulto debía efectuarse en sede constitucional por vía de amparo, y no en sede penal. Sin embargo, de acuerdo al art. 138 CP todos los jueces tienen la facultad de efectuar el control de constitucionalidad que es complementado por el control de convencionalidad. En cada caso tendrán efectos distintos: en sede penal se tornará inaplicable, mientras que en sede constitucional se declarará su nulidad. En Perú existe un sistema de control mixto (concentrado y difuso) por el cual el juez penal —en este caso— está obligado a efectuar el control de constitucionalidad y el de convencionalidad, que es complementario, ya que cuando el Estado ratifica un tratado internacional, la norma pasa a formar parte de su ordenamiento jurídico y, consecuentemente, el Estado debe controlar su cumplimiento.
2. La Convención Americana de Derechos Humanos tiene como finalidad la protección de los derechos fundamentales de los seres humanos, tanto frente a su Estado de origen como a los otros Estados contratantes. Al aprobar el tratado, Perú asumió obligaciones, no en relación con otros Estados, sino hacia los individuos bajo su jurisdicción. De esta manera, está ligado a los deberes generales de respeto (abstenerse de realizar acciones que infrinjan o limiten el ejercicio de los derechos humanos de las personas bajo su jurisdicción); de garantía (al Estado se le exige promover y organizar gestiones que tiendan a que todas las personas bajo su jurisdicción estén en condiciones de ejercer y gozar de los derechos y libertades amparados en la Convención, prevenir razonablemente las violaciones a los derechos humanos, investigar de manera seria e imparcial y asegurar una reparación a la víctima), y adecuación (adecuar su ordenamiento jurídico interno si contraría las normas interamericanas vinculantes o no salvaguarda los derechos de las personas bajo su jurisdicción), a efectos de garantizar la congruencia entre el derecho internacional y el interno.
3. Los crímenes de lesa humanidad son un tipo de delitos en masa cometidos contra la población civil. La CIDH ha reconocido que basta con la comisión de uno solo de estos actos ilícitos cometido en el contexto de un ataque sistemático contra una población civil para que se produzca un crimen de lesa humanidad.
Sin perjuicio de que la CIDH no es un tribunal penal, en ocasiones ha considerado oportuno calificar a ciertos hechos como crímenes de lesa humanidad según el derecho penal internacional, a efectos de establecer la trascendencia de la responsabilidad internacional (al respecto, casos Almonacid Arellano y otros vs. Chile y Gutiérrez Soler vs. Colombia). Por otra parte, se advierte una tendencia regional orientada a la prohibición del indulto cuando se trata de violaciones a los derechos humanos o de crímenes internacionales reconocidos en el Estatuto de Roma, por lo que cabe comparar legislaciones internas de distintos países de la región (Argentina, Colombia, Ecuador, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Uruguay y Venezuela). Brasil, Chile y Perú también tienen normas que impiden el indulto para delitos calificados, incluso los de lesa humanidad. En el caso La Cantuta vs. Perú, la CIDH ha expresado que los hechos cometidos “contra las víctimas ejecutadas extrajudicialmente o desaparecidas forzadamente, constituyen crímenes contra la humanidad que no pueden quedar impunes, son imprescriptibles y no pueden ser comprendidos dentro de una amnistía”.
4. La CP prevé la figura del indulto como una potestad exclusiva del Presidente de la República (art. 118.21 CP). Esta figura no suprime el delito por el cual ha sido condenada una persona, no invalida su proceso ni transforma al indultado en inocente. Se limita solamente a evitar o relevar el cumplimiento efectivo de la pena. Los arts. 85 y 89 del Código Penal disponen que la ejecución de la pena se extingue por el indulto y que el indulto suprime la pena impuesta.
En Perú coexisten dos clases de indultos: común y por razones humanitarias. La única diferencia entre ellos es que el último requiere de la evaluación de una junta médica. En ambos casos, su límite es respetar los fines constitucionalmente protegidos de las penas (preventivos generales y especiales). El procedimiento para solicitar un indulto está debidamente reglado, y en el caso que se emita por razones humanitarias deberá tener en cuenta el grave estado de salud del beneficiario.
La CIDH se ha opuesto en numerosos casos a la concesión de indulto a quienes hayan sido condenados por crímenes de lesa humanidad y violaciones graves a los derechos humanos, como también la Corte Europea de Derechos Humanos.
Por otra parte, el indulto puede ser materia de control jurisdiccional, que puede anularlo con fundamento en su constitucionalidad. En el caso Pativilca, la Sala Penal Nacional había decidido inaplicar la gracia concedida a Fujimori y, en consecuencia, continuó el enjuiciamiento. En esa ocasión sostuvo que no se habían cumplido los requisitos formales para el otorgamiento del derecho de gracia, en tanto Fujimori estaba en prisión por otros hechos. Además, hizo observaciones relativas al cómputo de los plazos, a la falta de motivación para la concesión, y a la vinculación entre el estado de salud de Fujimori y las condiciones penitenciarias que podían afectarla. Además, recordó que aun los actos del Poder Ejecutivo están sujetos a control jurisdiccional; valoró la importancia del derecho a la verdad de los familiares de las víctimas y la sociedad en su conjunto, y sostuvo que el derecho de gracia otorgado había generado que el Estado incumpliera sus obligaciones internacionales.
5. El control de convencionalidad aplica el derecho internacional al derecho interno del Estado que es parte (en este caso, la Convención Americana). Presupone la interrelación entre los tribunales nacionales y los internacionales en materia de derechos humanos, y puede darse a nivel internacional o a nivel interno. El control, que puede realizarse a pedido de parte o de oficio, y hasta el momento de resolver el caso, debe analizar la norma opuesta al pacto a fin de inaplicarla. Ante la colisión entre una norma interna y la Convención Americana, se debe preferir a esta última y no aplicar la norma interna inconvencional. En Perú el control de convencionalidad se ha aplicado sobre la Ley 26.479 de Amnistía, el caso Alfredo Jalilie Awapara, el caso José Enrique Crousillat López Torres y el caso Pativilca.
De acuerdo con la doctrina de control de constitucionalidad de la CIDH: a) cuando hay cosa juzgada internacional, el control convencional exige el cumplimiento íntegro y de buena fe del fallo, y que las normas y decisiones judiciales o administrativas no hagan ilusorio su cumplimiento, y b) las autoridades y órganos de los Estados parte están obligados a seguir los precedentes de la CIDH, tanto en la emisión y aplicación de las normas como en el juzgamiento y resolución de casos concretos. Los jueces pueden actuar según dos modalidades: represiva (inaplicando la norma local que se opone a la convención o a la jurisprudencia de la CIDH, supuesto en el cual desde inicio la norma carece de efectos jurídicos) o constructiva (cuando el juez reinterpreta y adapta la norma local a los parámetros internacionales).
6. Fujimori cuestionó la validez del procedimiento de control de convencionalidad. El procedimiento no está regulado en Perú, sin embargo, existe el principio constitucional de no dejar de administrar justicia por vacío o deficiencia de la ley, por lo cual hubo un pronunciamiento al respecto. El juzgador garantizó a Fujimori su derecho de defensa y a ser oído, y se comunicó la cuestión al Ministerio Público y al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. Por lo tanto, no hubo ilegalidad alguna en esta tramitación.
7. Se analizó si el procedimiento administrativo realizado para otorgar el indulto a Fujimori carecía de vicios o irregularidades que le restaran legitimidad, así como también si contenía la debida motivación exigida en estos casos, sobre todo en consideración del tipo de delitos cometidos.
8. A continuación se analizaron las posibles irregularidades en el trámite del indulto por razones humanitarias otorgado a Fujimori.
8.1. La tramitación del indulto incumplió exigencias legales esenciales, no superó los estándares del debido proceso legal e independencia ni la transparencia de la junta de evaluación técnica. La evaluación médica a estos fines está reglada por el Instituto Nacional Penitenciario (INPE), sin embargo, hubo un quebrantamiento del principio de imparcialidad, por permitirse que Juan Postigo —médico tratante y cirujano de Fujimori desde 1997— integrase la junta médica, aun con la advertencia de la Comisión y la CIDH. Respecto de la legitimidad del informe y del protocolo médico practicados a Fujimori, ambos fueron suscriptos por la misma especialista en gastroenterología y médica particular tratante de Fujimori. En este caso, tampoco se respetó la normativa vigente.
8.2. La junta médica penitenciaria elaboró un informe, ampliado dos días después, que describía un agravamiento del estado clínico del condenado. Del cotejo entre ambos informes surgen notorias diferencias, se consignan datos no advertidos en el primero, lo que apunta a no cuestionar la valoración médica, sino los defectos procesales. La ampliación fue realizada cuando el primer informe ya había sido presentado al Ministerio de Justicia. No consta el motivo de la ampliación y, además, no fue anexada al expediente. Por otra parte, la junta médica carece de facultades para recomendar un indulto por razones humanitarias, debe limitarse a evaluar y opinar sobre el estado de salud del condenado. Por estas razones, la Corte señaló irregularidades e incongruencias en las actas de la junta médica y estimó que hubo una atribución de funciones ilegítima.
8.3. El informe social fue muy acotado y carecía de sustento científico. El asistente social que lo suscribió no estaba facultado para emitir opiniones o conclusiones acerca de la situación clínica del condenado. Además, emitió una apreciación técnica en un proceso administrativo que aún no había comenzado. Por lo tanto, no se respetó el debido procedimiento del trámite.
8.4. La Comisión de Gracias Presidenciales solicitó informes sobre el estado de salud de Fujimori, imprescindibles para expedirse sobre la petición de indulto por razones humanitarias. Sin embargo, sin haber recibido los informes, y en día inhábil, la Comisión se reunió y concedió el indulto.
8.5. Uno de los principios que rigen el derecho administrativo es el de la celeridad para resolver en tiempo razonable, sin embargo, las autoridades no pueden eludir el respeto al debido procedimiento. Por su parte, la CIDH se ha referido reiteradamente al plazo razonable para la resolución de procedimientos administrativos, como también lo ha hecho el Tribunal Constitucional.
La solicitud de indulto por razones humanitarias constituye una medida intrusiva del Poder Ejecutivo en el Poder Judicial. Por lo tanto el Poder Ejecutivo debe cumplir suficientemente con los requisitos de la normativa y presentar argumentos suficientes para su concesión.
No puede soslayarse que el trámite para la concesión del indulto cuestionado demoró tan solo trece días, un plazo incongruente respecto de las demoras ordinarias del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos para procesar, evaluar y resolver peticiones de este tipo.
8.6. La resolución que concede el indulto por razones humanitarias constituye un acto administrativo. Por lo tanto, debe estar necesariamente motivado, independientemente de que se trate de un acto discrecional; de lo contrario, resultaría arbitrario. Fujimori fue condenado por delitos de lesa humanidad, por lo cual la motivación exigida debía ser aún más rigurosa en su contenido, de acuerdo con los tratados internacionales de los que Perú es parte.
El juzgador pudo verificar el déficit argumentativo de la resolución por la que el indulto fue concedido. Por lo tanto, la decisión fue arbitraria, particularmente por tratarse de delitos de lesa humanidad, y en virtud de los compromisos internacionales asumidos por Perú. De este modo, se ve afectado el derecho de acceso a la justicia de las víctimas de graves violaciones a los derechos humanos y de sus familiares en lo que respecta a la ejecución de la pena dispuesta mediante sentencia con calidad de cosa juzgada. La resolución solo provee argumentos genéricos sobre la potestad constitucional del presidente de la República para conceder el indulto, y cita los informes del trámite administrativo, pero omite analizar y argumentar rigurosa y extensamente, tal como exige el Tribunal Constitucional de Perú.
8.7. El Perú, como Estado parte de la Convención Americana, tiene el deber de mantener la armonía entre las normas convencionales y la legislación interna del Estado. Debe acatar lo que la CIDH dispone en sus sentencias y resoluciones de supervisión de cumplimiento. El presidente de la República, dentro de su facultad para conceder indultos, ha debido tener en cuenta no solo el derecho interno peruano sino también las obligaciones internacionales y, particularmente, las obligaciones que surjan de las sentencias Barrios Altos y La Cantuta.
No procede el otorgamiento de un indulto a quien haya sido condenado por delitos de lesa humanidad, por lo que el indulto concedido a Fujimori es incompatible con las obligaciones internacionales que vinculan al Perú, sobre todo si existen pronunciamientos del Tribunal Constitucional en este sentido.
8.8. Es deber del Estado adoptar medidas eficaces para que los internos no vean afectados sus derechos. Por otro lado, el derecho de acceso a la justicia de las víctimas está directamente enlazado con el deber del Estado de investigar, juzgar y sancionar a los responsables de violaciones a los derechos humanos. El derecho de acceso a la justicia abarca también la etapa de ejecución de la sentencia y su cumplimiento está ligado a los citados deberes del Estado, así como verificar y adoptar las medidas suficientes para que la sanción impuesta se cumpla íntegramente.
En tal sentido, la CIDH se ha pronunciado reiteradamente por la prohibición de conceder indultos, gracias presidenciales, amnistías o prescripciones. Estos beneficios pueden constituirse en eventuales formas de impunidad, más aún en caso de personas que han cometido delitos contra los derechos humanos. El indulto concedido a Fujimori vulnera el derecho de las víctimas en sentido estricto, pues los crímenes de lesa humanidad van más allá de lo tolerable por la comunidad internacional y ofenden a la humanidad.
La CIDH ha sugerido al Perú ponderar y verificar si el indulto resultaba idóneo, necesario, proporcional, y si no afectaba los derechos de acceso a la justicia de las víctimas. El Tribunal Constitucional ha expresado que “la exigencia constitucional de proporcionalidad de las medidas limitativas de derechos fundamentales requiere, además de la previsibilidad legal, que sea una medida idónea, necesaria y proporcionada en relación con un fin constitucionalmente legítimo (…). Para comprobar si una medida restrictiva de un derecho fundamental supera el juicio de proporcionalidad, es necesario constatar si cumple con las siguientes condiciones: a) si la medida es susceptible de conseguir el objetivo propuesto (juicio de idoneidad), b) si no existe alguna otra medida más moderada para la consecución de tal propósito con igual eficacia (juicio de necesidad), y c) si es equilibrada, por derivarse de ella más beneficios para el interés general que perjuicios sobre otros bienes (juicio de proporcionalidad)”.
Respecto del test de idoneidad, el indulto por razones humanitarias concedido a Fujimori es un medio adecuado y apto para salvaguardar su vida, salud e integridad física.
Sin embargo, no resulta un medio necesario, dada la existencia de otras alternativas igualmente eficaces. El Estado a través del INPE ha sido respetuoso con el estado de salud del condenado, que ha recibido oportuna atención médica, incluso en clínicas privadas de su elección. Por lo tanto, el indulto otorgado contraviene el derecho a la justicia de las víctimas, que esperan que las condenas sean cumplidas íntegramente. Al no superar este segundo filtro, no fue necesario analizar el tercero.