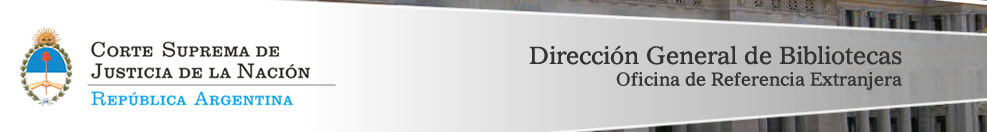CORTE CONSTITUCIONAL DE ITALIA
SALUD. SALUD PÚBLICA. PREVENCIÓN SANITARIA POR VACUNACIÓN. OBLIGATORIEDAD. PRINCIPIO DE PRECAUCIÓN. DERECHO A LA AUTODETERMINACIÓN. AUTODETERMINACIÓN PERSONAL EN MATERIA SANITARIA. PRINCIPIO DE PROPORCIONALIDAD
Tweet

En https://www.cortecostituzionale.it/actionPronuncia.do
En opinión de la Región, no estaban dados los requisitos para decretar un estado de emergencia en materia de prevención por vacunación, de modo que el decreto-ley se habría sancionado sin una emergencia sanitaria real que justificase la intervención estatal.
La Región impugnó la repentina introducción, prevista en el decreto-ley, de la obligatoriedad de diez vacunas para los menores de 16 años, incluso para los menores extranjeros no acompañados. El decreto-ley, además, prevé sanciones administrativas pecuniarias y la prohibición de acceder a los servicios educativos infantiles en caso de incumplimiento de dicha obligación. La Región consideró que el legislador no había logrado establecer un balance adecuado, respetando el principio de proporcionalidad, entre la tutela de la salud –tanto colectiva como individual– y la autodeterminación personal en materia sanitaria, garantizada por los arts. 2, 3 y 32 de la Constitución, así como por los arts. 1 y 3 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, 8 de la Convención Europea de Derechos Humanos, y 5, 6 y 9 del Convenio para la Protección de los Derechos Humanos y la Dignidad del Ser Humano con respecto a las Aplicaciones de la Biología y la Medicina. En efecto, según la Región, las normas impugnadas resultan excesivas y no idóneas en relación con el objetivo perseguido de tutelar la salud pública. Asimismo, la Región criticó las sanciones previstas para los supuestos de incumplimiento. En efecto, por un lado, estimó que las sanciones administrativas no eran realmente disuasivas y, por el otro, que resultaba excesiva la exclusión de los menores no vacunados de los servicios educativos infantiles, máxime cuando las omisiones se relacionaban con vacunas contra enfermedades transmisibles por contagio. Además, según la Región, las medidas adoptadas para alcanzar los objetivos deseados de prevención sanitaria eran más severas de lo estrictamente necesario. Finalmente, alegó la vulneración del principio de precaución, toda vez que no se había realizado una evaluación precisa de la situación epidemiológica, y las normas impugnadas habían introducido una suerte de grotesca “experimentación en masa” obligatoria, carente de sustento en un sistema preventivo de farmacovigilancia o de una supervisión bioética.
2. Sentencia: todos los planteos de inconstitucionalidad promovidos por la Región del Veneto son infundados.
Es preciso observar que el preámbulo del decreto-ley hace referencia a la necesidad de garantizar, en el territorio nacional y de manera homogénea, las actividades orientadas a la prevención, contención y reducción de riesgos para la salud pública, y de asegurar la constante existencia de condiciones adecuadas de seguridad epidemiológica en términos de profilaxis y de cobertura vacunal; así como también alude a la necesidad de garantizar el respeto de las obligaciones asumidas y de las estrategias acordadas a nivel europeo e internacional y de los objetivos comunes fijados en el área geográfica europea. El decreto-ley también pone de relieve la caída de la cobertura vacunal en los últimos años y la existencia en Italia de enfermedades que pueden prevenirse (tales como el sarampión, que reaparece periódicamente de manera epidémica) y que llevaron a las Regiones y a las entidades locales a adoptar iniciativas para controlar el acceso a los servicios para la infancia. Asimismo, expone que en Italia algunas enfermedades no han sido totalmente erradicadas y podrían volver a aparecer, incluso como consecuencia de los flujos migratorios (hace referencia, por ejemplo, a un foco de poliomielitis surgido en Siria). De los informes de la OMS publicados en mayo de 2017, surge que en Italia hay una cobertura vacunal del 93%, porcentaje inferior al de muchos Estados europeos. Cabe señalar que la OMS ha expresado su preocupación por la situación italiana actual en relación con enfermedades que pueden prevenirse con una vacuna –en particular, el sarampión– así como por la tendencia de las coberturas vacunales a estancarse o a disminuir. Por otra parte, la OMS resalta la importancia de la obligación de la vacunación y la utilidad del control de la cartilla de vacunación de los niños en el momento de la inscripción escolar.
Por todo lo dicho, no puede considerarse que el Gobierno y el Parlamento hayan excedido los límites del amplio margen de discrecionalidad que poseen al evaluar las condiciones de extraordinaria necesidad y urgencia que justifican el dictado de un decreto-ley en la materia. Ninguno de los argumentos expresados en sentido contrario por la Región resulta convincente.
En relación con una cobertura vacunal insatisfactoria en el presente, que en el futuro podría ser crítica, esta Corte considera que ella se encuadra en el ámbito de discrecionalidad y de responsabilidad política que tienen los órganos de gobierno para evaluar la urgencia de intervenir a la luz de los nuevos datos y fenómenos epidemiológicos, incluso por aplicación del principio de precaución que debe subyacer en un ámbito tan delicado para la salud de toda la ciudadanía como es el de la prevención.
En cuanto a la epidemia de sarampión del año 2017, la circunstancia de que afecte especialmente a un cierto sector (adulto) de la población no contradice la oportunidad de incrementar la profilaxis de la población en edad evolutiva, tanto para protegerla como para invertir la tendencia a la caída de las coberturas. Además, no cabe negar, como parece hacerlo la recurrente, que las medidas adoptadas tienen eficacia inmediata per se. Basta con observar que la normativa en examen prevé una obligación estructurada sobre la base de plazos específicos para cada una de las vacunas, articulando los recorridos procesales necesarios según una técnica legislativa razonable, y considerando la extensión del impacto. De todas formas, esta Corte ha observado recientemente que el estado extraordinario de necesidad y urgencia no postula inderogablemente la inmediata aplicación de las disposiciones del decreto-ley, sino que puede fundarse en la necesidad de actuar con urgencia incluso cuando, en algún aspecto, el resultado sea pospuesto. Es más, en uno de sus memorandums, la Región señala que si se presentaran casos esporádicos de enfermedades actualmente inexistentes en el territorio nacional, las coberturas vacunales aumentarían en pocos días a un 100%. Semejante consideración revela una indebida superposición conceptual entre la urgencia de actuar y la emergencia sanitaria: la cobertura vacunal es un instrumento de prevención y exige ser puesta en marcha independientemente de un brote epidémico. Por ello, es preciso llegar a la conclusión de que el Gobierno y el Parlamento tienen facultades discrecionales para intervenir antes de que se verifiquen escenarios de alarma y para decidir, ante una prolongada situación de cobertura vacunal insatisfactoria, no esperar más para enfrentarla con medidas extraordinarias, incluso teniendo en consideración los plazos vinculados al comienzo del año escolar.
La evolución histórica de la normativa en materia de vacunación demuestra que, incluso antes de la sanción del decreto-ley, existía legislación estatal en materia de vacunas obligatorias. La introducción de la obligatoriedad de algunas vacunas cuestiona los principios fundamentales en materia de tutela de la salud atribuidos a la competencia legislativa del Estado, dado lo dispuesto por el art. 117.3 de la Constitución. Esta Corte ya ha explicado que el derecho de la persona a ser curada eficientemente conforme a los estándares de la ciencia y de la medicina, y a ser respetada en su integridad física y psíquica debe ser garantizado en condiciones de igualdad en todo el país, mediante una legislación general del Estado basada en los lineamientos compartidos por la comunidad científica nacional e internacional. Si bien es cierto que fundándose en los conocimientos científicos y experimentales, la diferenciación de terapias admitidas y no admitidas afecta directa y necesariamente los principios fundamentales en la materia, con mayor razón debe reservarse al Estado la tarea de calificar de obligatorio un determinado tratamiento sanitario basándose en los datos y conocimientos médico-científicos disponibles. En el presente caso, además, la profilaxis orientada a la prevención de la difusión de enfermedades infecciosas necesariamente requiere la adopción de medidas homogéneas en todo el territorio nacional. En efecto, según los documentos de las instituciones sanitarias nacionales e internacionales, el objetivo es la llamada “herd immunity” o inmunidad de grupo, que exige una cobertura vacunal generalizada en una determinada comunidad con el fin de eliminar la enfermedad y de proteger a aquellos que, por ciertas condiciones de salud, no pueden someterse a un tratamiento preventivo. En consecuencia, en este ámbito, razones lógicas más que jurídicas hacen necesaria la intervención del legislador nacional, y las Regiones deben respetar toda previsión contenida en la normativa nacional, aun cuando esta, no obstante su contenido específico y detallado, se ubica, en razón de la finalidad perseguida, en una necesaria integración con los principios del sector. Ello es cierto particularmente en la actualidad, cuando el legislador ha decidido emplear el incisivo instrumento de la obligación, fundándose en normas instrumentales y sancionatorias que, a su vez, concurren sustancialmente a conformar la obligación y a calibrar el equilibrio entre los diferentes intereses constitucionalmente relevantes. En sentido análogo, la jurisprudencia constitucional ha calificado como coesenciales a los principios fundamentales en la materia las disposiciones específicas que prevén sanciones administrativas y regulan el procedimiento para irrogarlas y verificar las transgresiones.
De igual modo, la competencia legislativa del Estado en materia de tutela de la salud sustenta la previsión de la vacunación obligatoria de los menores extranjeros: en efecto, la protección de las vacunas no solo se vincula con el núcleo irreductible del derecho a la salud que tiene todo ser humano, sino que los objetivos de tutela de la salud pública perseguidos mediante la profilaxis preventiva de enfermedades infecciosas se verían frustrados si determinadas categorías de personas que están en el territorio fueran excluidas de la cobertura vacunal. Finalmente, las disposiciones en materia de inscripciones y obligaciones escolares constituyen “normas generales en materia de enseñanza” (art. 117, 2° párr., letra n) de la Constitución). En efecto, estas se orientan a garantizar que la asistencia escolar se realice en condiciones seguras para la salud de cada alumno. Por ello, estas normas definen características básicas de la estructura organizativa del sistema escolar y se encuadran en la competencia del legislador estatal.
La recurrente impugna la repentina introducción de una amplia nómina de vacunas obligatorias y contrapone, a la elección del legislador estatal, la eficacia de la estrategia adoptada por la Región mediante la ley regional n° 7/2007, fundada en el convencimiento y la persuasión, respetuosa de la libre autodeterminación individual y que hace un mejor balance de la exigencia de tutelar la salud individual y colectiva, y la libertad de elegir un tratamiento, garantizada por el art. 32 de la Constitución y por numerosos instrumentos internacionales y supranacionales. A este respecto, es necesario ante todo observar la consolidada jurisprudencia de esta Corte en materia de vacunación. El art. 32 constitucional postula la necesaria armonización del derecho a la salud de la persona con el coexistente y recíproco derecho de terceros, con el interés de la colectividad y, en el caso de las vacunaciones obligatorias, con el interés del niño, que también debe ser tutelado por los padres en cumplimiento de su deber de cuidado. En particular, esta Corte ha precisado que una ley que impone un tratamiento sanitario no es incompatible con la previsión constitucional citada.
Por consiguiente, los valores constitucionales vinculados con la problemática de las vacunaciones son múltiples e involucran, además de la libertad de autodeteminación individual en las elecciones inherentes a los cuidados sanitarios y la tutela de la salud individual y colectiva, el interés del menor, el cual debe ser perseguido sobre todo en el ejercicio del derecho-deber de los padres de adoptar conductas tendientes a proteger la salud de sus hijos, garantizando que dicha libertad no determine elecciones potencialmente perjudiciales para la salud de estos.
La armonización de estos múltiples principios deja lugar a la discrecionalidad del legislador para elegir las modalidades mediante las cuales asegurar la prevención eficaz de enfermedades infecciosas. El legislador puede optar por la técnica de la recomendación o por la de la obligación y, en este último caso, puede graduar las medidas –incluso sancionatorias– orientadas a garantizar la efectividad del cumplimiento de la obligación. Esta discrecionalidad debe ser ejercida a la luz de las diferentes condiciones sanitarias y epidemiológicas comprobadas por las autoridades y por la investigación médica en continua evolución, la cual debe guiar al legislador en el ejercicio de sus elecciones en la materia.
En el derecho comparado también existe una variedad de enfoques. En un extremo, se encuentran las experiencias de países que –incluso recientemente– han adoptado la obligación de vacunarse acompañada de sanciones penales (Francia); en el extremo opuesto, se ubican los programas promocionales respetuosos de la autonomía individual (Reino Unido), y en el medio se observa una variedad de elecciones que comprenden hipótesis en las que la vacunación es considerada un requisito de acceso a las escuelas (EE.UU., algunas Comunidades Autónomas de España y también Francia), o casos en que la ley exige a los padres (o a quien ejerce la responsabilidad parental) consultar obligatoriamente a un médico antes de tomar una decisión, so pena de recibir sanciones pecuniarias (Alemania). En muchos países, además, se desarrolla actualmente un debate sobre las políticas de vacunación, orientado a la búsqueda de instrumentos jurídicamente más eficaces para satisfacer el objetivo compartido de proteger la salud de enfermedades infecciosas y de las que pueden derivar graves complicaciones, pero que pueden frenarse mediante una vacunación preventiva.
En cuanto a la legislación italiana, hacia fines de los años noventa, dada la mayor sensibilidad por los derechos de autodeterminación individual, en el ámbito sanitario se privilegiaron las políticas basadas en la sensibilización, la información y la persuasión más que en la obligación, garantizando que todas las vacunas fueran objeto de oferta activa, se encuadraran en los niveles básicos de las prestaciones y fueran suministradas gratuitamente a todos los ciudadanos según el calendario de vacunación. En este contexto, en algunas Regiones –como en el Veneto mediante la ley regional n° 7/2007–, de modo experimental, se suspendió la obligación de vacunarse. Sin embargo, en años más recientes, las coberturas cayeron en modo preocupante, situación que ha sido alimentada por la difusión de la tesis de que las vacunas son inútiles o incluso nocivas, convicción que nunca ha sido sufragada por evidencias científicas. A este respecto, cabe señalar que las vacunas, al igual que cualquier otro fármaco, están sujetas al sistema vigente de farmacovigilancia y que ejerce principalmente la Agencia Italiana de Medicamentos (AIFA, por sus siglas en italiano). En relación con ellas y con los demás medicamentos, la evolución de la investigación científica ha permitido alcanzar un nivel de seguridad cada vez más elevado, con excepción de casos muy raros, en los cuales, incluso debido a las condiciones individuales, la vacunación puede tener consecuencias negativas. Por esa razón, para dichos casos, el ordenamiento considera esencial garantizar una indemnización.
Paradojalmente, el éxito de las vacunas induce a muchas personas a considerarlas erróneamente superfluas o nocivas. En efecto, con la disminución de la percepción del riesgo de contagio y de los efectos dañinos de la enfermedad, en algunos sectores de la opinión pública pueden aumentar los temores por los efectos adversos de las vacunas. Frente a dichos fenómenos, el debate sobre la oportunidad de retomar la obligación de vacunarse ha permanecido abierto.
Actualmente, se asiste a una inversión de la tendencia –de la recomendación a la obligación de vacunarse– en la que también se encuadra la normativa objeto del presente caso. La elección del legislador estatal no puede ser censurada en el plano de la razonabilidad por haber sacrificado indebida y desproporcionadamente la libre autodeterminación individual con vistas a tutelar otros bienes constitucionales implicados, frustrando, al mismo tiempo, las diferentes políticas vacunatorias implementadas por la recurrente. En efecto, el legislador ha intervenido en una situación en la que el instrumento de la persuasión carecía de eficacia y optó por la obligatoriedad de diez vacunas; mejor dicho, reconfirmó y reforzó dicha obligatoriedad, ya que nunca fue formalmente derogada, para las cuatro vacunas ya previstas por las leyes del Estado, y la introdujo para otras seis vacunas que ya habían sido ofrecidas a la población como “recomendadas”. No es correcto, entonces, afirmar –como lo hace la recurrente– que a partir de la nada, la ley introdujo repentinamente la imposición de un amplio número de vacunas. Por el contrario, la misma actualizó el fundamento jurídico subyacente al suministro de algunas vacunas e hizo obligatorio un cierto número de vacunas que con anterioridad habían sido recomendadas. Indudablemente, el vínculo jurídico es más estricto: lo que antes era una recomendación hoy es una obligación. Lo cierto es que en el horizonte epistemológico de la práctica médico-sanitaria, la distancia entre recomendación y obligación es bastante menor de la que separa a los dos conceptos en las relaciones jurídicas. En el ámbito médico, recomendar y prescribir son acciones percibidas como igualmente necesarias a los fines de satisfacer un objetivo determinado. En este contexto, en el régimen precedente, las vacunas no jurídicamente obligatorias eran propuestas con base en la autoridad de un consejo médico. En cambio, en el nuevo marco normativo, basado en la obligatoriedad jurídica, el legislador consideró que debía preservar un espacio adecuado para una relación con los ciudadanos basada en la información, en la comparación y la persuasión. En caso de incumplimiento de la obligación de vacunarse, el art. 1.4 del decreto-ley prevé un procedimiento orientado, en primer lugar, a brindar a los padres información adicional sobre las vacunas y a solicitar su aplicación. A esos fines, el legislador introdujo un coloquio entre las autoridades sanitarias y los padres, instituyendo una instancia de encuentro personal, instrumento particularmente favorable a la comprensión recíproca, a la persuasión y a la adhesión consciente. Solo tras ese procedimiento y previa concesión de un plazo adecuado, podrán ser infligidas las sanciones administrativas previstas. Entonces, en este contexto, el legislador configuró una intervención que no es irrazonable en las condiciones epidemiológicas y frente a los conocimientos científicos actuales. Nada impide que, de cambiar las condiciones, la elección pueda ser reconsiderada.